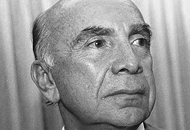
Venezuela fue durante años uno de los países petroleros más importantes del mundo. El primer descubrimiento de petróleo ocurrió en 1875 en el Estado Táchira, pero la era petrolera del país se inició en 1914 con el descubrimiento del pozo Zumaque I en el Estado Zulia, y luego con el impresionante estallido del pozo Barroso II también en el Zulia, en 1922, de donde afloraron en forma natural 100.000 barriles de petróleo por día, hasta que se pudo controlar el flujo nueve días después. Con esa “lluvia negra”, se inició el desarrollo del potencial petrolífero del país, sustituyendo gradualmente la economía cafetera y cacaotera de los siglos precedentes.
Ya en 1929, Venezuela era el segundo productor mundial de petróleo, detrás de EE.UU. Durante la Segunda Guerra Mundial, el sector recibió un importante impulso, por cuanto el país fue el principal suplidor de energía de las fuerzas aliadas. Y siempre fue así: Venezuela un aliado de occidente, hasta la llegada del actual proceso revolucionario chavista, con buena amistad tanto con los países árabes socios en la OPEP y con Oriente, como con Israel, pero profundamente identificado con los valores de occidente. En 1945, al final de la guerra, Venezuela producía 800.000 barriles diarios (b/d) de petróleo, y en 1946 sobrepasó por primera vez el millón de b/d, paradójicamente un volumen mayor que la producción actual, pese a disponer de las mayores reservas probadas del mundo.
El desarrollo de la industria se hizo con la participación de importantes compañías extranjeras, algunas de las “siete hermanas”, principalmente la Standard Oil Co. de New Jersey, Royal Dutch Shell, Gulf Oil Co., Chevron, y sus filiales: la Creole Petroleum Co., Mene Grande Oil Co. y Lago Petroleum Co., entre otras. A través de la política de concesiones, finalizada por la democracia a la caída de Pérez Jiménez en 1958, las compañías extranjeras llegaron a recibir más de 11 millones de hectáreas en concesión. El Estado venezolano fue incrementando gradualmente su participación en el negocio (“Government Take”) a través de diversas reformas, con un primer gran hito con la Ley de Hidrocarburos de 1943, luego el “fifty-fifty” en 1948, y el 65-35 en favor del Estado en 1958.
Así fue creciendo el potencial productivo del país, hasta superar en 1962 la meta de los 3 millones de b/d, luego 3.5 millones de b/d en 1969 y el máximo histórico de 3,7 millones de b/d en 1970, manteniendo durante décadas y hasta ese año, la posición de primer exportador mundial de petróleo. Las empresas extranjeras operaban seis refinerías en el país, con una capacidad de procesamiento de un millón de b/d de crudo. En 1960 se creó la empresa estatal Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), y a fines de los años 60 se cuantifican por primera vez grandes reservas de crudos extrapesados de la “Faja Bituminosa del Orinoco”, las cuales, junto a los crudos convencionales, significan las mayores reservas probadas o potenciales del planeta.
Venezuela fue líder junto con Irán, en la creación en 1960 de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), para propiciar una política de precios más justos del petróleo, a través de cuotas o compromisos de control de la oferta. El primer “boom” de precios ocurrió en 1974, de la mano de la conflictividad en el Medio Oriente. En 1971 se aprueba la Ley de reversión al Estado de los bienes de la industria petrolera, como paso previo a la nacionalización, aprobada por el Congreso de la República en 1975. Así, en enero de 1976, el Estado venezolano asumió el control total de la industria y se creó a Petróleos de Venezuela S.A. PDVSA, la cual operó inicialmente con varias filiales, espejo de algunas de las mayores empresas extranjeras existentes. El gobierno nacional había creado antes, en 1956, el Instituto Venezolano de Petroquímica (IVP) para impulsar el desarrollo del sector, el cual fue absorbido en 1977 por Pequiven, convertida luego en filial de PDVSA.
A partir de 1990 se inicia la visionaria etapa de internacionalización de PDVSA, con la adquisición de la empresa CITGO en EE.UU., y la participación en refinerías en Alemania (Veba Oil), Nynas de Suecia, en las Islas Vírgenes estadounidenses, así como en facilidades de almacenamiento en Bonaire y las Bahamas, amén del arrendamiento de la refinería de Curazao. Todo ello potenció a PDVSA con una enorme capacidad de refinación y logística de crudos pesados en del mundo, especialmente en EE.UU., donde CITGO era propietaria de ocho refinerías, casi 15.000 estaciones de servicios y 60 terminales estratégicos, con capacidad de manejo de 1,1 millones de b/d de crudo. Además, en los 90 se emprendió la apertura petrolera, la cual, sin detrimento de la Ley de Nacionalización, consistió en convenios operativos para la reactivación de campos, asociaciones estratégicas con empresas extranjeras, especialmente en la Faja del Orinoco, asociaciones estratégicas para la explotación de gas costa afuera, esquemas de ganancias compartidas, y la creación de empresas mixtas, todo ello con la mira puesta en elevar la capacidad de producción del país a 5 millones de b/d al año 2010.
A la llegada de Chávez al poder en 1999, la cesta venezolana se cotizaba en promedio a US$ 8 el barril, no obstante lo cual Venezuela producía 3,4 millones de b/d de petróleo, y más de 4 millones de pies cúbicos de gas por día, es decir 4,1 millones de b/d de petróleo equivalente, y disponía de una capacidad de refinación de 3,1 millones de b/d de petróleo, de las cuales 1,6 millones de b/d en Venezuela y Curazao, 1,2 millones b/d en EE.UU. y 252.000 b/d en Europa. PDVSA era así la segunda empresa petrolera mundial, manejada con un personal altamente calificado y una directiva meritocrática, donde las directrices políticas emanaban del Ministerio de Hidrocarburos, pero la empresa operaba la industria sin mayores interferencias políticas.
Es difícil resumir en dos cuartillas la exitosa historia de la industria petrolera venezolana, y su posterior destrucción de manos del régimen chavista. Todo comenzó con la reforma inconsulta de la Ley de Hidrocarburos de 2001, y luego con la designación de una Junta Directiva política y sin experiencia en 2002, la cual fue el factor detonante de la crisis política ocurrida en abril de ese año. Chávez consideró vital colocar a PDVSA al servicio de su proyecto, error fundamental, y principio del fin de la joya de la corona. Vino después el despido de más de 20.000 calificados funcionarios, y su reemplazo por un número tres veces superior de “compañeros”, que tuvieron un efecto depredador sobre el sector petrolero. Chávez optó además por desvirtuar el papel de PDVSA para asignarle actividades sociales y políticas ajenas a su “core business”, que era producir eficientemente petróleo y combustibles, y proveer al país los recursos que necesitaba para su desarrollo económico y social; y dilapidó una fortuna que no volverá, asociada al ciclo de altos precios de petróleo de la primera década de los 2000, cuyo precio promedio fue superior a los US$ 100 por barril.
Posteriormente, Chávez decidió la expropiación de decenas de empresas de servicios petroleros, indispensables para la operación de la industria, y como si fuera poco, dio por terminados los convenios operativos negociados en los años 90, a raíz de lo cual el país debió enfrentar cuantiosas demandas en los mecanismos internacionales de arbitraje. De otra parte, se abandonaron las inversiones en exploración, producción y mantenimiento, y se vendieron valiosos activos de CITGO y de otras filiales en el exterior para proveerse de caja, todo lo cual ha confluido en la situación presente, donde Venezuela pasó a ser importador de gasolina de Irán, pues la gran capacidad del sistema nacional de refinación, de 1,3 millones de b/d de petróleo, segunda en el mundo, está virtualmente cerrada, mientras la producción petrolera ha descendido por debajo de 600.000 b/d, equivalente a la producción de los años 30. PDVSA ha sido endeudada más allá de los límites, su capacidad de exportación está reducida a 276.000 b/d, comparada con cerca de 3 millones de b/d en el pasado. Los presidentes de PDVSA y los Ministros de Petróleo nombrados por Chávez y Maduro han sido personas ajenas a la industria, entre ellos militares y figuras obsecuentes al régimen, como los actuales: Tarek el Aissami y Asdrúbal Chávez, durante cuya gestión de dos meses, la producción ha caído en 325.000 b/d., no solo por las sanciones de EE.UU., sino por la exigua capacidad operativa de la industria. Finalmente, PDVSA ha sido saqueada por funcionarios y “boliburgueses” allegados al régimen, y entregada en arreglos con Rusia, China e Irán, nocivos al interés nacional.
Esta es tan solo una píldora de la historia del que fue un próspero país petrolero, hoy arruinado y destruido, sin que se haya impulsado en 21 años ningún proyecto importante, ni la diversificación de la economía. La dictadura que oprime a Venezuela, sin ingresos petroleros, ha recurrido a la minería ilegal del oro y al narcotráfico, asociada al crimen organizado y a los carteles colombianos y mexicanos. Pese a todo, hay que afirmar que Venezuela es un país viable, y recuperable si se da un cambio político. No solo para rescatar a PDVSA de su estado de postración, para lo cual habrá que recurrir de nuevo a esquemas del tipo de convenios operativos promovidos en los años 90, para así contar con capital y tecnologías foráneas, sino que el día en que se produzca el deseado cambio, se requerirá reconstruir las miles de empresas quebradas en manos del Estado, reducir la dependencia del sector petrolero teniendo como protagonista a la empresa privada, y tratar de hacer finalmente realidad el legendario lema acuñado por Arturo Uslar Pietri por allá en el año 1936, sobre la necesidad vital de “sembrar el petróleo” en una economía diversificada y sustentable.
Este artículo fue publicado originalmente en Economía y Política – PCE el 21 de junio de 2020

